Problemática y alternativas
El fenómeno de la globalización supone, desde la perspectiva
sociolaboral, una deslocalización de empresas y una paralela
relocalización de centros de producción.
El término «deslocalización empresarial» significa, en una primera aproximación, el cierre, total o parcial, de una empresa y su traslado al extranjero; dicho de otra forma, implica la transferencia de la producción de un enclave nacional a otro extranjero, con el fin de ampliar el mercado (deseo de penetrar en nuevos mercados, ante la atonía de la demanda interna en los países de origen), de reducir costes de mano de obra y de importar, para satisfacer el consumo nacional, bienes y servicios anteriormente producidos a nivel local.
El fenómeno de la globalización supone, desde la perspectiva sociolaboral, una deslocalización de empresas y una paralela relocalización de centros de producción. De este modo, la deslocalización no consiste tanto en crear nuevas fábricas en otros lugares distintos al de origen (lo que no siempre es factible, ni tampoco tiene por qué ser lo más habitual), cuanto en contratar en otro país a ciertos trabajadores o subcontratistas para que desarrollen allí su tarea, sin necesidad de que el centro neurálgico de la empresa se desplace ni un milímetro. Sólo así puede explicarse que el control de las cámaras de seguridad de los bancos ginebrinos sea ejercido por “guardias” que físicamente se encuentran en África septentrional; que la gestión de los billetes de Swissair se efectúe desde Bombay; que los principales centros de datos transfronterizos de empresas europeas se localicen en Jamaica, Barbados o Filipinas; o que varias empresas telefónicas europeas localicen sus centros de atención al cliente, por ejemplo y sin ánimo exhaustivo, en Marruecos.
En este orden de ideas, los anuncios de (y en muchos casos la ejecución de) deslocalizaciones no son privativas de la industria (aunque sean los casos más «mediáticos» en España -Samsung, Volkswagen, Lear, Moulinex, Levi Strauss, Philips, Valeo, Sony, Delphi, Fagor y un largo etcétera-), sino que afectan también a los servicios; y ya no sólo conciernen a los empleos poco cualificados, sino también a los altamente profesionalizados en muy diversos sectores (informático, automoción, finanzas, consultoría, biotecnología, etc.). A guisa de empleo y en pleno siglo XXI, la «huida» de las multinacionales hacia otros países ha dejado sentir sus efectos en cuatro sectores de la industria española: fabricación de coches, elaboración de componentes para automóviles, siderurgia y electrónica de consumo.
Como ejemplos de lo que se acaba de decir, basta indicar que BMW tiene una planta de producción en Rusia; FIAT tiene una en Polonia y una en Rusia; FORD tiene una en Rusia; GENERAL MOTORS una en Hungría y tres en Polonia; el grupo PSA tiene una planta en la República Checa; RENAULT tiene una planta en Eslovenia y otra en Rumanía; TOYOTA tiene una planta de producción en Polonia y otra en la República Checa; o, en fin, que VOLKSWAGEN tiene una planta en Bosnia, una en Eslovaquia, una en Hungría, una en Polonia y tres en la República Checa.

Todo ello genera una quíntuple problemática:
A) De un lado, la pérdida sustancial de puestos de trabajo que son el sustento de muchas familias en nuestro país. Algo que afecta, especialmente, a la miríada de contratistas y subcontratistas que dependen de las multinacionales y que contratan y despiden de acuerdo con la evolución de la demanda, operando como amortiguadoras de las fluctuaciones coyunturales. Esta pérdida de empleo, canalizada en España a través de los despidos colectivos con base en expedientes mediáticos de regulación de empleo (o en el más silencioso, o cuando menos así lo parece, del procedimiento concursal), ya está viviendo un nuevo capítulo, el del «deslocalizador deslocalizado»: con este retruécano me refiero a lo que está sucediendo en países como Marruecos, que desde la década de los 90 fue receptor de empresas del sector textil (Kindy, Nike, Puma), y ahora ve cómo las empresas referidas se marchan al sudeste asiático y a China, porque los costes sociales de estos países son inferiores a los marroquíes, pero también la tecnología y la creatividad e innovación empiezan a ser mejores.
Lo anterior no hace sino corroborar que la deslocalización no sólo depende de los costes laborales y de protección social, sino también del sistema fiscal, del funcionamiento de los tribunales, de los costes de la inversión, de la complejidad tecnológica de los procesos implicados (variedad y calidad), de las normas laborales y medioambientales (“banderas de conveniencia”), de la ausencia o presencia de corrupción en las administraciones públicas, de la dotación de infraestructuras, del precio de la energía, de la formación de la mano de obra, de la proximidad a fuentes de materias primas o a grandes mercados, de la amplitud y dinamismo del mercado interno, etcétera.
De esta forma, las empresas pueden escoger a discreción el lugar de inversión, de producción, de cotización y de residencia, y muchos empresarios se aprovechan de la baja presión fiscal de los Estados “pobres” al tiempo que disfrutan de los elevados niveles de vida de los Estados “ricos”, pagando los impuestos donde les resulta menos gravoso. En suma, la estrategia de las grandes empresas (entidades industriales y comerciales, instituciones financieras) pasa por el desplazamiento de fábricas a países con salarios bajos, trasvasando fondos y contabilidades, eludiendo fiscalidades y legislaciones incómodas, aplastando a rivales locales y consiguiendo cifras de beneficios superiores a muchos presupuestos nacionales.
B) Paralelamente, la deslocalización mundial de la producción y la movilidad transnacional de las empresas está acarreando una cierta dosis de «desnacionalización» de los sistemas jurídico-laborales, pero ello no ha de justificar, a mi modo de ver, un desmantelamiento de los sistemas de garantías creados por el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a lo largo del siglo XX, a través de propuestas «desreguladoras» (debilitamiento de la norma imperativa estatal), de propuestas reductoras de la capacidad de actuación de los sujetos colectivos o de la recuperación de amplios espacios normativos a la unilateralidad de las decisiones empresariales.
C) De otro lado, la presión añadida que estas prácticas deslocalizadoras reportan sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y de las condiciones de trabajo. Ejemplo de ello lo encontramos en Alemania, donde casi un centenar de empresas (entre ellas, algunas multinacionales) han planteado a los trabajadores la ampliación del tiempo de trabajo bajo la amenaza de la deslocalización; o en Francia, donde importantes empresas amenazan con deslocalizar su producción si no se revisan (es decir, se rompen para permitir una mayor jornada laboral) los acuerdos colectivos vigentes desde hace unos años sobre la jornada semanal de 35 horas.
D) El escaso incremento de las inversiones directas en el extranjero por parte de empresas españolas (capitales que son exportados, no siempre con fines especulativos –reducción de costes para abastecer el mercado de origen-, sino para comprar o para crear empresas o filiales en el extranjero –ampliando sus actividades en mercados emergentes-), y el paralelo decremento de las inversiones extranjeras en España. Las inversiones directas en el exterior son, pues, aquellas inversiones realizadas de un país a otro, que comportan el control de la gestión de una empresa por parte de otra empresa residente en el primer país, realidad que muchos países han estimulado mediante políticas de atracción de capital exterior. Nuestro país debe tender, pues, hacia esa política tanto de captación inteligente de inversiones extranjeras, cuanto de exportación de bienes y servicios sin pérdida de capital humano.
E) Por último, plantea la marginación de los trabajadores sin cualificación y de los obreros especializados, progresivamente sustituidos por procesos automatizados, robotizados e informatizados, que incorporan programas de software (como por ejemplo la tecnología de control numérico –CNC- o la tecnología de control programable –PLC-), que controlan el hardware eléctrico de procesamiento. Estos trabajadores engrosan las listas de los despidos colectivos (flexibilidad numérica o externa) y las jubilaciones anticipadas y forzosas, y el paralelo fortalecimiento de una élite de trabajadores estables, fidelizados y cualificados, predispuestos al reciclaje continuo y a la adaptación a las modificaciones técnicas. En este sentido, está claro que, para muchos ciudadanos, lo que hace años era un trabajo “para toda la vida”, hoy en día no es más que un trabajo ocasional y precario, y el que ayer tenía una profesión de futuro puede ver transformadas sus capacidades, de la noche a la mañana, en conocimientos sin valor.
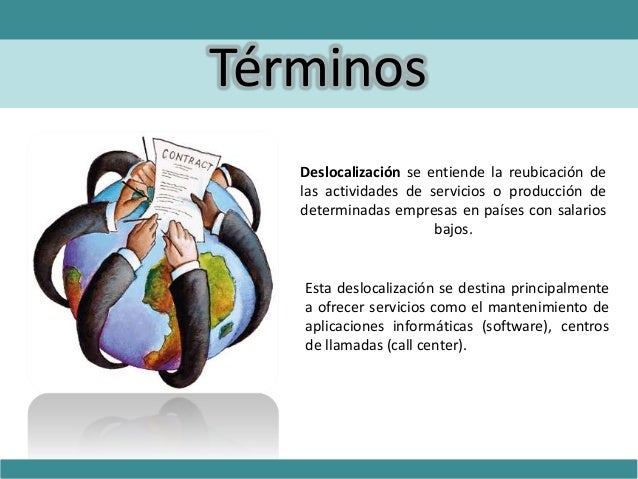
Por todo lo anterior, debemos plantearnos las posibles alternativas para afrontar los efectos negativos del fenómeno creciente de la deslocalización (pues como tal no puede prohibirse, dada la libertad de empresa en el marco de las economías de mercado); dicho de otro modo, se trata de reseñar las respuestas jurídicas racionales que sean compatibles con la exigencia de competitividad y productividad propias del mercado económico global. En mi opinión, seis son las respuestas y líneas de actuación posibles:
A) La primera alternativa es la de diseñar e imponer eficazmente un Derecho del Trabajo supranacional, una regulación común a todos los operadores jurídicos del mercado global, evitándose con ello el dumping social que rastrean y utilizan las empresas, y estableciéndose condiciones laborales justas en todos los países, siempre que los contenidos de esa regulación común resulten adecuados a tal fin (ejemplo: técnicas de coordinación y armonización en la UE). No obstante, ante las dificultades para implantar a nivel mundial una normativa internacional única, la fijación de derechos laborales mínimos (a modo de orden público internacional) que deben observarse por todos los países (estándares OIT), impide que, aunque no todos los países tengan las mismas condiciones de trabajo (cosa impensable por irreal a día de hoy), algunos las establezcan a unos niveles tan bajos que rompan el mercado y provoquen competencia desleal. Junto a ello, la implementación de buenas prácticas y códigos de conducta, medidas peculiares de soft law, no debe tampoco desdeñarse.
Como se sabe, en el ámbito europeo existe un marco comunitario de referencia para hacer frente a las diferentes dimensiones que suelen presentar las deslocalizaciones y, en general, a las reestructuraciones empresariales (despidos colectivos, dificultades o insolvencia de las empresas, cambios en la composición del accionariado y en la titularidad de las empresas, cambios en la actividad y en la organización de las mismas). Este marco de referencia está compuesto, en esencia, por varias Directivas: 75/129/CEE, modificada en 1998, sobre despidos colectivos; 2001/23/CE del 12 de marzo de 2001, sobre traspaso de empresas; 2002/74/CE, sobre insolvencia del empresario; 94/45/CE, sobre comités de empresa europeos (modificada por Directiva 97/74); 2002/14/CE, sobre un marco de información y consulta a nivel nacional (de acuerdo con esta Directiva, todas las empresas con, al menos, 50 trabajadores -o centros con al menos 20 trabajadores- están obligadas a informar y consultar a los representantes de los trabajadores en cuanto a los avances de la empresa, los cambios en la organización del trabajo y las tendencias del empleo); y 2001/86/CE, sobre implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea.
Además, las empresas con una determinada dimensión (es grupo de empresas de dimensión comunitaria aquel en que concurran las siguientes condiciones: a) que emplee 1.000 trabajadores o más en el conjunto de los Estados miembros; b) que comprenda, al menos, dos empresas del grupo en Estados miembros diferentes y c) que, al menos, una empresa del grupo emplee 140 trabajadores o más en un Estado miembro y que, al menos, otra de las empresas del grupo emplee 150 trabajadores o más en otro Estado miembro), tienen que constituir Comités de Empresa europeos. Actualmente hay unos 600 ya constituidos, esto es, un 40% de empresas y grupos de dimensión comunitaria ya tenían comité de empresa europeo en el año 2003. Disponen de facultades de información (al respecto, ver las sentencias TJCE de 29 de marzo de 2001, asunto Bofrost, y de 13 de enero de 2004, asunto Kühne&Nagel) y consulta de los miembros de dicho comité en caso de circunstancias excepcionales que afecten considerablemente a los intereses de los trabajadores, especialmente en caso de deslocalización, de cierre de empresa y de establecimiento o de despidos colectivos. A nivel de la UE, pues, son un adecuado mecanismo para actuar ante las decisiones deslocalizadoras de las empresas europeas. Sin embargo, en España sólo 5 de las 37 empresas que podrían tener Comité de empresa europeo lo han constituido (Grupo Repsol YPF, Roca Radiadores, Grupo Praxair, GE Power Controls Ibérica y Altadis).
Este tema está ahora en fase de revisión, pues la directiva reguladora de la materia (94/45, de 22 de septiembre) será, de seguro, objeto de una futura revisión, y desde fuentes sindicales se indica que sería conveniente incorporar la facultad de negociar de dichos comités, así como que se garanticen una serie de medios (formación, recurso a expertos, frecuencia de las reuniones, creación de comités ejecutivos), que se extiendan las facultades de información y consulta a los casos de concentraciones, fusiones y adquisiciones de empresas en el nivel comunitario, y que se refuercen las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones empresariales de información y consulta. Con todo, es lo cierto que los Comités de empresa europeos y las empresas o grupos de empresas han acordado textos y documentos, tales como códigos de conducta, programas de acción o acuerdos a nivel europeo, es decir, han dado un paso más allá de las facultades de información y consulta que únicamente les reconoce la Directiva.
En el ámbito mundial, la CIOSL (organizada en tres niveles regionales (2)) y las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI, desde enero de 2002, pues antes se denominaban Secretariados Profesionales Internacionales) están propiciando la conclusión de acuerdos mundiales en el seno de las empresas multinacionales, especialmente sobre la gestión de las reestructuraciones(3). Hasta el momento se han concluido este tipo de acuerdos en 32 multinacionales, trece de los cuales fueron concluidos en 2002 y 2003. Los temas más abordados en los mismos son los derechos sindicales, el derecho a la negociación colectiva, los derechos de información y consulta, la igualdad de oportunidades, la salud y seguridad, el salario mínimo y la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso. Al respecto se ha señalado que son más útiles y eficaces que los códigos de conducta, pues en los mismos suelen contemplarse cláusulas de aplicación, con lo que se puede verificar su cumplimiento en las distintas plantas de las empresas.
En esta línea positiva de acuerdos marco internacionales, deben traerse a colación los cinco acuerdos suscritos por Union Network International (UNI) con empresas de los sectores de servicios inmobiliarios, venta al detalle y telecomunicaciones. Estos acuerdos marco no constituyen una negociación colectiva en el sentido tradicional, y no suplantan tampoco a la negociación colectiva nacional y local, sino que contribuyen a fijar unas condiciones mínimas basadas en los principios y derechos fundamentales en el trabajo (libertad sindical y negociación colectiva, especialmente, como ha sido el caso del acuerdo entre UNI y Carrefour).
Junto a lo anterior, es claro que a las empresas que pretendan deslocalizarse se les puede exigir que cumplan con una serie de condiciones y requisitos: por ejemplo, establecer mecanismos de anticipación y transparencia para prever los cambios, y de consulta y negociación con los representantes de los trabajadores para tratar de paliar (no sólo con indemnizaciones por despido colectivo superiores a la legal, sino también mediante un plan social con medidas efectivas de recolocación) los efectos de la decisión deslocalizadora; aplicar el principio de responsabilidad social con todos los interesados, incluidas las subcontratas; realizar un esfuerzo real de formación para garantizar la empleabilidad y recualificación de los trabajadores (que a fin de cuentas son los grandes afectados por la pérdida de puestos de trabajo); establecer medidas de apoyo a la reindustrialización del territorio (por ejemplo, Fondos de Promoción del Empleo, con presencia institucional y gestión tripartita –agentes sociales y Administración-); obligar a las empresas a la devolución de las ayudas recibidas en caso de incumplimiento de las condiciones; o la formalización (como promueve la CIOSL) de acuerdos mundiales en el seno de las multinacionales, especialmente sobre la gestión de las reestructuraciones.
B) La segunda alternativa imaginable para frenar los crecientes procesos de deslocalización, es la implantación de una tasa impositiva sobre el volumen de negocios del tráfico de divisas y sobre los eurocréditos en bancos no europeos (la llamada Tasa Tobin). En efecto, el daño económico causado por las oscilaciones especulativas de los tipos de cambio puede reducirse notablemente con un tipo de impuesto sobre el tráfico de divisas (inversiones especulativas) y sobre los créditos como el propuesto por el economista norteamericano James Tobin (gravar con un 1% dichas operaciones), hoy un tanto olvidado. Entre otras ventajas, esta tasa reportaría fuentes de ingresos que se necesitan con urgencia para apoyar a aquellos países subdesarrollados que no pueden resistir el ritmo de los mercados globales. Además, creo que es necesario y urgente que a una economía globalizada se aplique una fiscalidad globalizada, de forma que es dable imaginar hasta tres tipos de impuestos: una fiscalidad sobre el conjunto de las transacciones financieras internacionales (Tobin tax); una fiscalidad sobre los beneficios de las empresas multinacionales (sin que sean permisibles las prácticas de reducciones enormes del impuesto de sociedades, como ha hecho algún país de la UE –Irlanda-); y una fiscalidad sancionadora, que obligue a la devolución de ayudas y al pago de ciertas sanciones a empresas que se deslocalicen dentro de un plazo desde su implantación.
 Un tímido, aunque diverso al expuesto, avance fiscal al respecto en el
marco de la UE, ha sido el planteado por la Directiva 2003/48, de 3 de
junio, sobre tributación de las de las rentas derivadas del capital y de
rentas del ahorro en forma de pago de intereses, que pretende armonizar
las disposiciones de los países miembros en orden al gravamen de los
rendimientos generados por capitales constituidos por renta no consumida
(inversiones reales, inversiones financieras, participación en fondos
propios de sociedades, cesión a terceros de capitales propios en
operaciones de crédito que devenguen intereses).
Un tímido, aunque diverso al expuesto, avance fiscal al respecto en el
marco de la UE, ha sido el planteado por la Directiva 2003/48, de 3 de
junio, sobre tributación de las de las rentas derivadas del capital y de
rentas del ahorro en forma de pago de intereses, que pretende armonizar
las disposiciones de los países miembros en orden al gravamen de los
rendimientos generados por capitales constituidos por renta no consumida
(inversiones reales, inversiones financieras, participación en fondos
propios de sociedades, cesión a terceros de capitales propios en
operaciones de crédito que devenguen intereses).
C) La tercera alternativa pasa por el éxito de la glocalización (proceso de globalización que ha impulsado los procesos de desarrollo endógeno, basados en un fortalecimiento de las estrategias relacionales -productivas, tecnológicas y de intercambio- y de sus redes incardinadas en los entornos territoriales locales –clústers regionales, distritos industriales-), como una de las fórmulas para consolidar el mantenimiento de puestos de trabajo y de estándares sociales dignos, porque no está nada claro que los escenarios laborales precarios e inseguros fomenten la creación de empleo, pues las economías avanzadas no pueden competir, por mucho que flexibilicen sus sistemas de relaciones laborales, en ciertos sectores –ejemplo: textil- con países donde los salarios son excesivamente bajos (Indonesia lidera esta deplorable realidad de salarios ínfimos en el sector textil). Por ello, el escenario natural de las economías avanzadas es el de la producción especializada, ligada a la tecnología de vanguardia, la alta cualificación laboral y la inversión masiva en I+D en contextos locales.
Escenario exigible, el recién indicado sobre la inversión en I+D, que se presenta poco halagüeño en el caso de España, pues según Eurostat el déficit comercial español en alta tecnología equivale, él sólo, a casi la mitad del que registra toda la UE (10.300 millones de euros, de un déficit total europeo de 23.100 millones). Por si esto no fuera suficiente, resulta que estamos en el furgón de cola de inversión en I+D, pues España invierte el 0,96% de su PIB en I+D, tan sólo por delante de Portugal (0,84%), Grecia (0,67%), Lituania (0,48%) y Chipre (0,26%), y muy por detrás de socios comunitarios, como Suecia (el líder: 4,27%), Finlandia (3,49%), Alemania y Dinamarca (2,49%), Francia (2,40%), Bélgica (2,17%), Eslovenia (1,52%) o Chequia (1,33%).
A este propósito, recuérdese, en primer lugar, que la media europea de inversión en I+D supone el 1,99% de su PIB (lejos todavía del objetivo del 3% marcado en el Consejo Europeo de Barcelona), mientras en EEUU es del 2,80% y en Japón es del 2,98%. Y, en segundo lugar, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 ha previsto un incremento del 16,3% para inversión pública en I+D, lo que supone una cifra total cercana a los 5000 millones de euros; previsión que debe saludarse, pues la Comisión Europea ha reclamado recientemente a los Estados miembros un mayor esfuerzo económico en la inversión en I+D (4).
 En este orden de ideas, aunque no hay que desconocer que los sistemas
productivos locales tienen un futuro limitado, ya que la globalización
estimula la centralización y concentración del capital y los mercados,
de forma que los cambios que genera la reestructuración de las regiones
están condicionados por el proceso de globalización y, por tanto, por la
estrategia de las grandes empresas multinacionales, que controlan
tecnológica y comercialmente a las pequeñas y medianas empresas, no es
menos cierto que el trabajo no es global, sino que en general es local y
regional, y es el capital y la organización de la producción lo que
puede adjetivarse de global.
En este orden de ideas, aunque no hay que desconocer que los sistemas
productivos locales tienen un futuro limitado, ya que la globalización
estimula la centralización y concentración del capital y los mercados,
de forma que los cambios que genera la reestructuración de las regiones
están condicionados por el proceso de globalización y, por tanto, por la
estrategia de las grandes empresas multinacionales, que controlan
tecnológica y comercialmente a las pequeñas y medianas empresas, no es
menos cierto que el trabajo no es global, sino que en general es local y
regional, y es el capital y la organización de la producción lo que
puede adjetivarse de global.
De esta forma, la glocalización ha fomentado, en primer lugar y con carácter general, el desarrollo de los clusters (aglomeraciones geográficas de firmas empresariales, dotadas de una coherencia económica y social), cuyos miembros se relacionan entre ellos en tres diferentes niveles: verticalmente (vínculos, transacciones, cooperación), horizontalmente (competencia) y espacialmente (proximidad, ambientes culturales e institucionales compartidos). Y, en segundo lugar y como una variante o modalidad específica de cluster, la consolidación de los distritos industriales (entidades socioterritoriales caracterizadas por la presencia activa, en un área territorial determinada, de una comunidad de personas y de una agrupación de empresas industriales), cuyos tres aspectos distintivos son:
- Concentración de producción y actividades innovadoras en el ámbito geográfico –pequeñas áreas, como el caso del Levante español- y a nivel sectorial –especialización-.
- Entorno social y cultural común (background).
- Organización de vínculos entre actores pertenecientes o no al negocio, en redes formales e informales (networks económicos e institucionales, como conjunto de valores comunes que distinguen el ambiente local).
La creación de clusters regionales puede ser, así las cosas, un medio eficaz para atraer y asentar empresas, aumentar la competitividad regional, prevenir los efectos económicos, sociales y territoriales negativos de las reestructuraciones industriales e impulsar la cohesión económica y social del territorio. Para esta tarea es esencial, como ha señalado Zufiaur, el reforzamiento y la mejora de la cooperación entre las empresas implantadas en la región; aprovechar las oportunidades de mejora de las capacidades tecnológicas que ofrecen la constitución de clusters; la integración en red de las relaciones entre clientes, subcontratistas y proveedores, lo que favorece la constitución de conexiones más estrechas entre agentes socioeconómicos y entre las autoridades locales y regionales; la inserción de las empresas en redes trasnacionales que permitan el acceso a nuevos mercados; el desarrollo de experiencias, como las producidas en los distritos industriales italianos, de movilidad de los trabajadores dentro del cluster; o de formación profesional de los mismos, como demuestra la experiencia en torno a la máquina herramienta en Elgoibar (Guipúzcoa).
A propósito de la glocalización, entiendo que el teletrabajo transfronterizo implementado por empresas “glocales” está muy unido a las prácticas de deslocalización del trabajo desarrolladas por las empresas multinacionales. En efecto, el teletrabajo transfronterizo conlleva la desaparición de las fronteras geográficas y permite que las empresas puedan incorporar profesionales de todo el mundo, sin que medie vinculación laboral formal (en modalidad de subcontratación –arrendamientos de servicios- o de teletrabajadores autónomos –a los que les sería de aplicación, llegado el caso y aplicando los criterios del artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio-, la consideración de autónomos dependientes). Tras las primeras experiencias de teletrabajo transfronterizo, la OIT viene realizando un seguimiento sobre las condiciones de trabajo y las medidas de protección social de los teletrabajadores, apuntando divergencias importantes entre una mano de obra central y una mano de obra periférica. Por su parte, el Parlamento Europeo ha remarcado con claridad que las nuevas áreas de trabajo basado en las nuevas tecnologías, como es el caso del teletrabajo, desplazan la prestación de servicios fuera de la empresa a través de la disgregación geográfica y temporal, lo que dificulta su control y su propensión a constituirse como “trabajo no declarado”.
En el caso del sector textil, el Banco Mundial ya ha indicado que, en el año 2010, la mitad de la producción mundial del textil se concretará en China, país en el que el precio/hora de trabajo es actualmente de 0,23€, mientras en Indonesia es de 0,10€ y en Marruecos (el gran perjudicado, pues actualmente ocupa a 200.000 personas en el sector textil) es de 0,54€. A ese factor (bajo coste de mano de obra), China tiene el «atractivo» para los inversores de su facilidad exportadora (su devaluada moneda, el yuan, toma como referencia al dólar, que está como hemos visto en grave crisis como referente mundial) y su especialización tecnológica en dicho sector. Viéndole las orejas al lobo, no debe extrañar que las instancias administrativas busquen fórmulas de apoyo al sector textil nacional. Es el caso, por ejemplo, del plan de competitividad diseñado en Cataluña el 8 de febrero de 2005, que ha supuesto una inyección económica por parte del Departament de Treball i Industria de 10.490.000 euros, destinados a medidas de apoyo para la transformación y modernización de las empresas textiles catalanas (investigación, innovación, ayudas directas, consolidación de las Pymes, recursos humanos –formación profesional ocupacional y continua-, etc.); o, a nivel estatal, del plan de apoyo creado por Orden TAS 3243/2006, que establece una serie de medidas de apoyo a la modernización y mejora de la competitividad del sector textil y de la Confección (formación continua, incentivos económicos a las empresas para el mantenimiento del empleo de los trabajadores mayores de 55 años, e incentivos a las empresas para la recolocación de trabajadores excedentes de dichos sectores).
D) La cuarta alternativa sería, para algunos, la rebaja generalizada de los costes de trabajo (salarios y coste del despido, en especial). Sin embargo, no creo que deba aceptarse este planteamiento, pues al margen de otras consideraciones que no hacen ahora al caso (pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, reducción de la demanda interna, disminución de la calidad de vida), un descenso de los salarios incidiría negativamente en la productividad del trabajo y en la precariedad aún mayor del empleo, al margen de la dudosa utilidad práctica (igual que la decisión de abaratar el despido), cara a evitar deslocalizaciones, de una medida de tal índole.
Por el contrario, entiendo que la clave en este caso está en una política inteligente de transferencia de tecnología, no en la reducción de costes del trabajo. En efecto, la implementación de instrumentos de transferencia tecnológica, tales como los contratos tecnológicos, los convenios de cooperación y de I+D, la compra/importación de bienes y equipos, la incorporación de capital humano (movilidad), las alianzas estratégicas (joint ventures), las licencias de patentes, los servicios cientifico-técnicos y la creación de empresas (spin-off y start-up), es el camino a seguir en este mundo globalizado en el que discurren nuestros días.
E) La quinta alternativa pasa por la potenciación de la autonomía colectiva, a través del diálogo social y la negociación colectiva básicamente, y su presencia en el escenario sociolaboral globalizado. Negociación colectiva que, en los niveles territoriales correspondientes (europeo, estatal, autonómico), con carácter sectorial preferentemente (pues el convenio de empresa, con todo su protagonismo contractual, adaptativo y flexible para las exigencias específicas de la empresa –sin duda lo tiene en orden a la productividad y a la eficiencia-, no representa por sí sólo, ni siquiera cuando es un convenio de empresa de grupo, una respuesta colectiva adecuada por parte de los trabajadores a los efectos de una economía globalizada), debe presentar una regulación que no fomente ni consienta la fragmentación, la dispersión y la desprotección de los intereses de los trabajadores como grupo social. Otro planteamiento podría abocar, aún más, a la devaluación social de los derechos de los trabajadores (vía atomización de la negociación y, por supuesto, vía individualización de las relaciones laborales –una suerte de retorno al oscurantismo insolidario del pacto ad hoc civilista-), esto es, a la conocida race to the bottom o tendencia gradual a la disminución de los estándares sociales. Ligado a ello, debe prohibirse en el nivel normativo la utilización de la deslocalización como amenaza en los procesos de negociación, o como presión para evitar la elección de representantes de los trabajadores.
F) La sexta alternativa es la potenciación de los contenidos del plan social en el seno del procedimiento de despido colectivo. Me refiero a la necesidad de dotar de efecto útil a la intervención de los trabajadores en el proceso negociador de dicho plan, con la incorporación de auténticos compromisos de recolocación de los trabajadores afectados, arropados a su vez por una serie de incentivos fijados, a la sazón, por las Administraciones competentes (bonificaciones de cotización y desgravaciones y subvenciones fiscales).
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CC.OO
LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LA DESLOCALIZACIÓN
El término «deslocalización empresarial» significa, en una primera aproximación, el cierre, total o parcial, de una empresa y su traslado al extranjero; dicho de otra forma, implica la transferencia de la producción de un enclave nacional a otro extranjero, con el fin de ampliar el mercado (deseo de penetrar en nuevos mercados, ante la atonía de la demanda interna en los países de origen), de reducir costes de mano de obra y de importar, para satisfacer el consumo nacional, bienes y servicios anteriormente producidos a nivel local.
El fenómeno de la globalización supone, desde la perspectiva sociolaboral, una deslocalización de empresas y una paralela relocalización de centros de producción. De este modo, la deslocalización no consiste tanto en crear nuevas fábricas en otros lugares distintos al de origen (lo que no siempre es factible, ni tampoco tiene por qué ser lo más habitual), cuanto en contratar en otro país a ciertos trabajadores o subcontratistas para que desarrollen allí su tarea, sin necesidad de que el centro neurálgico de la empresa se desplace ni un milímetro. Sólo así puede explicarse que el control de las cámaras de seguridad de los bancos ginebrinos sea ejercido por “guardias” que físicamente se encuentran en África septentrional; que la gestión de los billetes de Swissair se efectúe desde Bombay; que los principales centros de datos transfronterizos de empresas europeas se localicen en Jamaica, Barbados o Filipinas; o que varias empresas telefónicas europeas localicen sus centros de atención al cliente, por ejemplo y sin ánimo exhaustivo, en Marruecos.
En este orden de ideas, los anuncios de (y en muchos casos la ejecución de) deslocalizaciones no son privativas de la industria (aunque sean los casos más «mediáticos» en España -Samsung, Volkswagen, Lear, Moulinex, Levi Strauss, Philips, Valeo, Sony, Delphi, Fagor y un largo etcétera-), sino que afectan también a los servicios; y ya no sólo conciernen a los empleos poco cualificados, sino también a los altamente profesionalizados en muy diversos sectores (informático, automoción, finanzas, consultoría, biotecnología, etc.). A guisa de empleo y en pleno siglo XXI, la «huida» de las multinacionales hacia otros países ha dejado sentir sus efectos en cuatro sectores de la industria española: fabricación de coches, elaboración de componentes para automóviles, siderurgia y electrónica de consumo.
Como ejemplos de lo que se acaba de decir, basta indicar que BMW tiene una planta de producción en Rusia; FIAT tiene una en Polonia y una en Rusia; FORD tiene una en Rusia; GENERAL MOTORS una en Hungría y tres en Polonia; el grupo PSA tiene una planta en la República Checa; RENAULT tiene una planta en Eslovenia y otra en Rumanía; TOYOTA tiene una planta de producción en Polonia y otra en la República Checa; o, en fin, que VOLKSWAGEN tiene una planta en Bosnia, una en Eslovaquia, una en Hungría, una en Polonia y tres en la República Checa.

Todo ello genera una quíntuple problemática:
A) De un lado, la pérdida sustancial de puestos de trabajo que son el sustento de muchas familias en nuestro país. Algo que afecta, especialmente, a la miríada de contratistas y subcontratistas que dependen de las multinacionales y que contratan y despiden de acuerdo con la evolución de la demanda, operando como amortiguadoras de las fluctuaciones coyunturales. Esta pérdida de empleo, canalizada en España a través de los despidos colectivos con base en expedientes mediáticos de regulación de empleo (o en el más silencioso, o cuando menos así lo parece, del procedimiento concursal), ya está viviendo un nuevo capítulo, el del «deslocalizador deslocalizado»: con este retruécano me refiero a lo que está sucediendo en países como Marruecos, que desde la década de los 90 fue receptor de empresas del sector textil (Kindy, Nike, Puma), y ahora ve cómo las empresas referidas se marchan al sudeste asiático y a China, porque los costes sociales de estos países son inferiores a los marroquíes, pero también la tecnología y la creatividad e innovación empiezan a ser mejores.
Lo anterior no hace sino corroborar que la deslocalización no sólo depende de los costes laborales y de protección social, sino también del sistema fiscal, del funcionamiento de los tribunales, de los costes de la inversión, de la complejidad tecnológica de los procesos implicados (variedad y calidad), de las normas laborales y medioambientales (“banderas de conveniencia”), de la ausencia o presencia de corrupción en las administraciones públicas, de la dotación de infraestructuras, del precio de la energía, de la formación de la mano de obra, de la proximidad a fuentes de materias primas o a grandes mercados, de la amplitud y dinamismo del mercado interno, etcétera.
De esta forma, las empresas pueden escoger a discreción el lugar de inversión, de producción, de cotización y de residencia, y muchos empresarios se aprovechan de la baja presión fiscal de los Estados “pobres” al tiempo que disfrutan de los elevados niveles de vida de los Estados “ricos”, pagando los impuestos donde les resulta menos gravoso. En suma, la estrategia de las grandes empresas (entidades industriales y comerciales, instituciones financieras) pasa por el desplazamiento de fábricas a países con salarios bajos, trasvasando fondos y contabilidades, eludiendo fiscalidades y legislaciones incómodas, aplastando a rivales locales y consiguiendo cifras de beneficios superiores a muchos presupuestos nacionales.
B) Paralelamente, la deslocalización mundial de la producción y la movilidad transnacional de las empresas está acarreando una cierta dosis de «desnacionalización» de los sistemas jurídico-laborales, pero ello no ha de justificar, a mi modo de ver, un desmantelamiento de los sistemas de garantías creados por el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a lo largo del siglo XX, a través de propuestas «desreguladoras» (debilitamiento de la norma imperativa estatal), de propuestas reductoras de la capacidad de actuación de los sujetos colectivos o de la recuperación de amplios espacios normativos a la unilateralidad de las decisiones empresariales.
C) De otro lado, la presión añadida que estas prácticas deslocalizadoras reportan sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y de las condiciones de trabajo. Ejemplo de ello lo encontramos en Alemania, donde casi un centenar de empresas (entre ellas, algunas multinacionales) han planteado a los trabajadores la ampliación del tiempo de trabajo bajo la amenaza de la deslocalización; o en Francia, donde importantes empresas amenazan con deslocalizar su producción si no se revisan (es decir, se rompen para permitir una mayor jornada laboral) los acuerdos colectivos vigentes desde hace unos años sobre la jornada semanal de 35 horas.
D) El escaso incremento de las inversiones directas en el extranjero por parte de empresas españolas (capitales que son exportados, no siempre con fines especulativos –reducción de costes para abastecer el mercado de origen-, sino para comprar o para crear empresas o filiales en el extranjero –ampliando sus actividades en mercados emergentes-), y el paralelo decremento de las inversiones extranjeras en España. Las inversiones directas en el exterior son, pues, aquellas inversiones realizadas de un país a otro, que comportan el control de la gestión de una empresa por parte de otra empresa residente en el primer país, realidad que muchos países han estimulado mediante políticas de atracción de capital exterior. Nuestro país debe tender, pues, hacia esa política tanto de captación inteligente de inversiones extranjeras, cuanto de exportación de bienes y servicios sin pérdida de capital humano.
E) Por último, plantea la marginación de los trabajadores sin cualificación y de los obreros especializados, progresivamente sustituidos por procesos automatizados, robotizados e informatizados, que incorporan programas de software (como por ejemplo la tecnología de control numérico –CNC- o la tecnología de control programable –PLC-), que controlan el hardware eléctrico de procesamiento. Estos trabajadores engrosan las listas de los despidos colectivos (flexibilidad numérica o externa) y las jubilaciones anticipadas y forzosas, y el paralelo fortalecimiento de una élite de trabajadores estables, fidelizados y cualificados, predispuestos al reciclaje continuo y a la adaptación a las modificaciones técnicas. En este sentido, está claro que, para muchos ciudadanos, lo que hace años era un trabajo “para toda la vida”, hoy en día no es más que un trabajo ocasional y precario, y el que ayer tenía una profesión de futuro puede ver transformadas sus capacidades, de la noche a la mañana, en conocimientos sin valor.
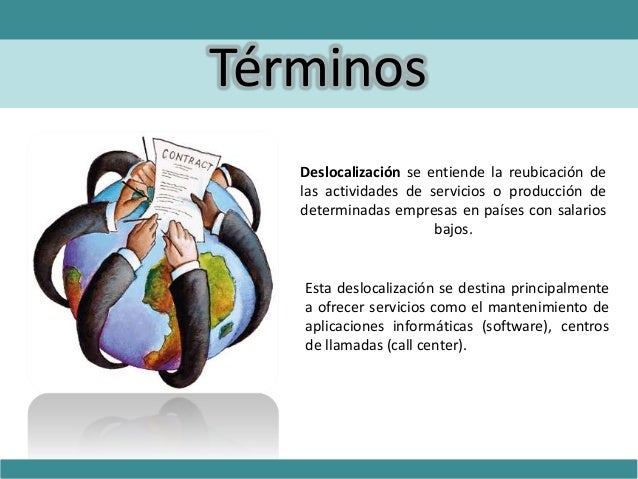
2. LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA DESLOCALIZACIÓN
A la vista de la problemática señalada, algo hay que hacer. Así, la protección eficaz de los trabajadores se consigue de dos maneras: directamente, mediante el establecimiento de condiciones laborales consideradas justas y dignas; e indirectamente, impidiendo que las empresas compitan sobre costes laborales. Ahora bien, la deslocalización está afectando gravemente a ambos vectores, pues la fijación de condiciones laborales justas y dignas no interesa a muchos países en vías de desarrollo, que prefieren no regular la cuestión ni cumplir los estándares internacionales a cambio, precisamente, de ofrecer un perfil más atrayente para los «inversores» (rectius, especuladores) por sus bajos costes laborales. Sin embargo, siendo una estrategia interesante para la propia empresa «deslocalizante» (que conserva sólo un núcleo de trabajadores en el país de origen), la implantación de las multinacionales en los países menos desarrollados suele comportar, junto al efecto positivo de la modernización de su aparato productivo y de la adquisición de un know-how, unos efectos perversos conocidos: pérdida de control político sobre sectores económicos estratégicos, desestabilización y reestructuración del tejido productivo local, y abandono posterior del territorio por parte de las empresas para instalarse en otro que se aprecie como más rentable.Por todo lo anterior, debemos plantearnos las posibles alternativas para afrontar los efectos negativos del fenómeno creciente de la deslocalización (pues como tal no puede prohibirse, dada la libertad de empresa en el marco de las economías de mercado); dicho de otro modo, se trata de reseñar las respuestas jurídicas racionales que sean compatibles con la exigencia de competitividad y productividad propias del mercado económico global. En mi opinión, seis son las respuestas y líneas de actuación posibles:
A) La primera alternativa es la de diseñar e imponer eficazmente un Derecho del Trabajo supranacional, una regulación común a todos los operadores jurídicos del mercado global, evitándose con ello el dumping social que rastrean y utilizan las empresas, y estableciéndose condiciones laborales justas en todos los países, siempre que los contenidos de esa regulación común resulten adecuados a tal fin (ejemplo: técnicas de coordinación y armonización en la UE). No obstante, ante las dificultades para implantar a nivel mundial una normativa internacional única, la fijación de derechos laborales mínimos (a modo de orden público internacional) que deben observarse por todos los países (estándares OIT), impide que, aunque no todos los países tengan las mismas condiciones de trabajo (cosa impensable por irreal a día de hoy), algunos las establezcan a unos niveles tan bajos que rompan el mercado y provoquen competencia desleal. Junto a ello, la implementación de buenas prácticas y códigos de conducta, medidas peculiares de soft law, no debe tampoco desdeñarse.
Como se sabe, en el ámbito europeo existe un marco comunitario de referencia para hacer frente a las diferentes dimensiones que suelen presentar las deslocalizaciones y, en general, a las reestructuraciones empresariales (despidos colectivos, dificultades o insolvencia de las empresas, cambios en la composición del accionariado y en la titularidad de las empresas, cambios en la actividad y en la organización de las mismas). Este marco de referencia está compuesto, en esencia, por varias Directivas: 75/129/CEE, modificada en 1998, sobre despidos colectivos; 2001/23/CE del 12 de marzo de 2001, sobre traspaso de empresas; 2002/74/CE, sobre insolvencia del empresario; 94/45/CE, sobre comités de empresa europeos (modificada por Directiva 97/74); 2002/14/CE, sobre un marco de información y consulta a nivel nacional (de acuerdo con esta Directiva, todas las empresas con, al menos, 50 trabajadores -o centros con al menos 20 trabajadores- están obligadas a informar y consultar a los representantes de los trabajadores en cuanto a los avances de la empresa, los cambios en la organización del trabajo y las tendencias del empleo); y 2001/86/CE, sobre implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea.
Además, las empresas con una determinada dimensión (es grupo de empresas de dimensión comunitaria aquel en que concurran las siguientes condiciones: a) que emplee 1.000 trabajadores o más en el conjunto de los Estados miembros; b) que comprenda, al menos, dos empresas del grupo en Estados miembros diferentes y c) que, al menos, una empresa del grupo emplee 140 trabajadores o más en un Estado miembro y que, al menos, otra de las empresas del grupo emplee 150 trabajadores o más en otro Estado miembro), tienen que constituir Comités de Empresa europeos. Actualmente hay unos 600 ya constituidos, esto es, un 40% de empresas y grupos de dimensión comunitaria ya tenían comité de empresa europeo en el año 2003. Disponen de facultades de información (al respecto, ver las sentencias TJCE de 29 de marzo de 2001, asunto Bofrost, y de 13 de enero de 2004, asunto Kühne&Nagel) y consulta de los miembros de dicho comité en caso de circunstancias excepcionales que afecten considerablemente a los intereses de los trabajadores, especialmente en caso de deslocalización, de cierre de empresa y de establecimiento o de despidos colectivos. A nivel de la UE, pues, son un adecuado mecanismo para actuar ante las decisiones deslocalizadoras de las empresas europeas. Sin embargo, en España sólo 5 de las 37 empresas que podrían tener Comité de empresa europeo lo han constituido (Grupo Repsol YPF, Roca Radiadores, Grupo Praxair, GE Power Controls Ibérica y Altadis).
Este tema está ahora en fase de revisión, pues la directiva reguladora de la materia (94/45, de 22 de septiembre) será, de seguro, objeto de una futura revisión, y desde fuentes sindicales se indica que sería conveniente incorporar la facultad de negociar de dichos comités, así como que se garanticen una serie de medios (formación, recurso a expertos, frecuencia de las reuniones, creación de comités ejecutivos), que se extiendan las facultades de información y consulta a los casos de concentraciones, fusiones y adquisiciones de empresas en el nivel comunitario, y que se refuercen las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones empresariales de información y consulta. Con todo, es lo cierto que los Comités de empresa europeos y las empresas o grupos de empresas han acordado textos y documentos, tales como códigos de conducta, programas de acción o acuerdos a nivel europeo, es decir, han dado un paso más allá de las facultades de información y consulta que únicamente les reconoce la Directiva.
En el ámbito mundial, la CIOSL (organizada en tres niveles regionales (2)) y las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI, desde enero de 2002, pues antes se denominaban Secretariados Profesionales Internacionales) están propiciando la conclusión de acuerdos mundiales en el seno de las empresas multinacionales, especialmente sobre la gestión de las reestructuraciones(3). Hasta el momento se han concluido este tipo de acuerdos en 32 multinacionales, trece de los cuales fueron concluidos en 2002 y 2003. Los temas más abordados en los mismos son los derechos sindicales, el derecho a la negociación colectiva, los derechos de información y consulta, la igualdad de oportunidades, la salud y seguridad, el salario mínimo y la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso. Al respecto se ha señalado que son más útiles y eficaces que los códigos de conducta, pues en los mismos suelen contemplarse cláusulas de aplicación, con lo que se puede verificar su cumplimiento en las distintas plantas de las empresas.
En esta línea positiva de acuerdos marco internacionales, deben traerse a colación los cinco acuerdos suscritos por Union Network International (UNI) con empresas de los sectores de servicios inmobiliarios, venta al detalle y telecomunicaciones. Estos acuerdos marco no constituyen una negociación colectiva en el sentido tradicional, y no suplantan tampoco a la negociación colectiva nacional y local, sino que contribuyen a fijar unas condiciones mínimas basadas en los principios y derechos fundamentales en el trabajo (libertad sindical y negociación colectiva, especialmente, como ha sido el caso del acuerdo entre UNI y Carrefour).
Junto a lo anterior, es claro que a las empresas que pretendan deslocalizarse se les puede exigir que cumplan con una serie de condiciones y requisitos: por ejemplo, establecer mecanismos de anticipación y transparencia para prever los cambios, y de consulta y negociación con los representantes de los trabajadores para tratar de paliar (no sólo con indemnizaciones por despido colectivo superiores a la legal, sino también mediante un plan social con medidas efectivas de recolocación) los efectos de la decisión deslocalizadora; aplicar el principio de responsabilidad social con todos los interesados, incluidas las subcontratas; realizar un esfuerzo real de formación para garantizar la empleabilidad y recualificación de los trabajadores (que a fin de cuentas son los grandes afectados por la pérdida de puestos de trabajo); establecer medidas de apoyo a la reindustrialización del territorio (por ejemplo, Fondos de Promoción del Empleo, con presencia institucional y gestión tripartita –agentes sociales y Administración-); obligar a las empresas a la devolución de las ayudas recibidas en caso de incumplimiento de las condiciones; o la formalización (como promueve la CIOSL) de acuerdos mundiales en el seno de las multinacionales, especialmente sobre la gestión de las reestructuraciones.
B) La segunda alternativa imaginable para frenar los crecientes procesos de deslocalización, es la implantación de una tasa impositiva sobre el volumen de negocios del tráfico de divisas y sobre los eurocréditos en bancos no europeos (la llamada Tasa Tobin). En efecto, el daño económico causado por las oscilaciones especulativas de los tipos de cambio puede reducirse notablemente con un tipo de impuesto sobre el tráfico de divisas (inversiones especulativas) y sobre los créditos como el propuesto por el economista norteamericano James Tobin (gravar con un 1% dichas operaciones), hoy un tanto olvidado. Entre otras ventajas, esta tasa reportaría fuentes de ingresos que se necesitan con urgencia para apoyar a aquellos países subdesarrollados que no pueden resistir el ritmo de los mercados globales. Además, creo que es necesario y urgente que a una economía globalizada se aplique una fiscalidad globalizada, de forma que es dable imaginar hasta tres tipos de impuestos: una fiscalidad sobre el conjunto de las transacciones financieras internacionales (Tobin tax); una fiscalidad sobre los beneficios de las empresas multinacionales (sin que sean permisibles las prácticas de reducciones enormes del impuesto de sociedades, como ha hecho algún país de la UE –Irlanda-); y una fiscalidad sancionadora, que obligue a la devolución de ayudas y al pago de ciertas sanciones a empresas que se deslocalicen dentro de un plazo desde su implantación.

C) La tercera alternativa pasa por el éxito de la glocalización (proceso de globalización que ha impulsado los procesos de desarrollo endógeno, basados en un fortalecimiento de las estrategias relacionales -productivas, tecnológicas y de intercambio- y de sus redes incardinadas en los entornos territoriales locales –clústers regionales, distritos industriales-), como una de las fórmulas para consolidar el mantenimiento de puestos de trabajo y de estándares sociales dignos, porque no está nada claro que los escenarios laborales precarios e inseguros fomenten la creación de empleo, pues las economías avanzadas no pueden competir, por mucho que flexibilicen sus sistemas de relaciones laborales, en ciertos sectores –ejemplo: textil- con países donde los salarios son excesivamente bajos (Indonesia lidera esta deplorable realidad de salarios ínfimos en el sector textil). Por ello, el escenario natural de las economías avanzadas es el de la producción especializada, ligada a la tecnología de vanguardia, la alta cualificación laboral y la inversión masiva en I+D en contextos locales.
Escenario exigible, el recién indicado sobre la inversión en I+D, que se presenta poco halagüeño en el caso de España, pues según Eurostat el déficit comercial español en alta tecnología equivale, él sólo, a casi la mitad del que registra toda la UE (10.300 millones de euros, de un déficit total europeo de 23.100 millones). Por si esto no fuera suficiente, resulta que estamos en el furgón de cola de inversión en I+D, pues España invierte el 0,96% de su PIB en I+D, tan sólo por delante de Portugal (0,84%), Grecia (0,67%), Lituania (0,48%) y Chipre (0,26%), y muy por detrás de socios comunitarios, como Suecia (el líder: 4,27%), Finlandia (3,49%), Alemania y Dinamarca (2,49%), Francia (2,40%), Bélgica (2,17%), Eslovenia (1,52%) o Chequia (1,33%).
A este propósito, recuérdese, en primer lugar, que la media europea de inversión en I+D supone el 1,99% de su PIB (lejos todavía del objetivo del 3% marcado en el Consejo Europeo de Barcelona), mientras en EEUU es del 2,80% y en Japón es del 2,98%. Y, en segundo lugar, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 ha previsto un incremento del 16,3% para inversión pública en I+D, lo que supone una cifra total cercana a los 5000 millones de euros; previsión que debe saludarse, pues la Comisión Europea ha reclamado recientemente a los Estados miembros un mayor esfuerzo económico en la inversión en I+D (4).

De esta forma, la glocalización ha fomentado, en primer lugar y con carácter general, el desarrollo de los clusters (aglomeraciones geográficas de firmas empresariales, dotadas de una coherencia económica y social), cuyos miembros se relacionan entre ellos en tres diferentes niveles: verticalmente (vínculos, transacciones, cooperación), horizontalmente (competencia) y espacialmente (proximidad, ambientes culturales e institucionales compartidos). Y, en segundo lugar y como una variante o modalidad específica de cluster, la consolidación de los distritos industriales (entidades socioterritoriales caracterizadas por la presencia activa, en un área territorial determinada, de una comunidad de personas y de una agrupación de empresas industriales), cuyos tres aspectos distintivos son:
- Concentración de producción y actividades innovadoras en el ámbito geográfico –pequeñas áreas, como el caso del Levante español- y a nivel sectorial –especialización-.
- Entorno social y cultural común (background).
- Organización de vínculos entre actores pertenecientes o no al negocio, en redes formales e informales (networks económicos e institucionales, como conjunto de valores comunes que distinguen el ambiente local).
La creación de clusters regionales puede ser, así las cosas, un medio eficaz para atraer y asentar empresas, aumentar la competitividad regional, prevenir los efectos económicos, sociales y territoriales negativos de las reestructuraciones industriales e impulsar la cohesión económica y social del territorio. Para esta tarea es esencial, como ha señalado Zufiaur, el reforzamiento y la mejora de la cooperación entre las empresas implantadas en la región; aprovechar las oportunidades de mejora de las capacidades tecnológicas que ofrecen la constitución de clusters; la integración en red de las relaciones entre clientes, subcontratistas y proveedores, lo que favorece la constitución de conexiones más estrechas entre agentes socioeconómicos y entre las autoridades locales y regionales; la inserción de las empresas en redes trasnacionales que permitan el acceso a nuevos mercados; el desarrollo de experiencias, como las producidas en los distritos industriales italianos, de movilidad de los trabajadores dentro del cluster; o de formación profesional de los mismos, como demuestra la experiencia en torno a la máquina herramienta en Elgoibar (Guipúzcoa).
A propósito de la glocalización, entiendo que el teletrabajo transfronterizo implementado por empresas “glocales” está muy unido a las prácticas de deslocalización del trabajo desarrolladas por las empresas multinacionales. En efecto, el teletrabajo transfronterizo conlleva la desaparición de las fronteras geográficas y permite que las empresas puedan incorporar profesionales de todo el mundo, sin que medie vinculación laboral formal (en modalidad de subcontratación –arrendamientos de servicios- o de teletrabajadores autónomos –a los que les sería de aplicación, llegado el caso y aplicando los criterios del artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio-, la consideración de autónomos dependientes). Tras las primeras experiencias de teletrabajo transfronterizo, la OIT viene realizando un seguimiento sobre las condiciones de trabajo y las medidas de protección social de los teletrabajadores, apuntando divergencias importantes entre una mano de obra central y una mano de obra periférica. Por su parte, el Parlamento Europeo ha remarcado con claridad que las nuevas áreas de trabajo basado en las nuevas tecnologías, como es el caso del teletrabajo, desplazan la prestación de servicios fuera de la empresa a través de la disgregación geográfica y temporal, lo que dificulta su control y su propensión a constituirse como “trabajo no declarado”.
En el caso del sector textil, el Banco Mundial ya ha indicado que, en el año 2010, la mitad de la producción mundial del textil se concretará en China, país en el que el precio/hora de trabajo es actualmente de 0,23€, mientras en Indonesia es de 0,10€ y en Marruecos (el gran perjudicado, pues actualmente ocupa a 200.000 personas en el sector textil) es de 0,54€. A ese factor (bajo coste de mano de obra), China tiene el «atractivo» para los inversores de su facilidad exportadora (su devaluada moneda, el yuan, toma como referencia al dólar, que está como hemos visto en grave crisis como referente mundial) y su especialización tecnológica en dicho sector. Viéndole las orejas al lobo, no debe extrañar que las instancias administrativas busquen fórmulas de apoyo al sector textil nacional. Es el caso, por ejemplo, del plan de competitividad diseñado en Cataluña el 8 de febrero de 2005, que ha supuesto una inyección económica por parte del Departament de Treball i Industria de 10.490.000 euros, destinados a medidas de apoyo para la transformación y modernización de las empresas textiles catalanas (investigación, innovación, ayudas directas, consolidación de las Pymes, recursos humanos –formación profesional ocupacional y continua-, etc.); o, a nivel estatal, del plan de apoyo creado por Orden TAS 3243/2006, que establece una serie de medidas de apoyo a la modernización y mejora de la competitividad del sector textil y de la Confección (formación continua, incentivos económicos a las empresas para el mantenimiento del empleo de los trabajadores mayores de 55 años, e incentivos a las empresas para la recolocación de trabajadores excedentes de dichos sectores).
D) La cuarta alternativa sería, para algunos, la rebaja generalizada de los costes de trabajo (salarios y coste del despido, en especial). Sin embargo, no creo que deba aceptarse este planteamiento, pues al margen de otras consideraciones que no hacen ahora al caso (pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, reducción de la demanda interna, disminución de la calidad de vida), un descenso de los salarios incidiría negativamente en la productividad del trabajo y en la precariedad aún mayor del empleo, al margen de la dudosa utilidad práctica (igual que la decisión de abaratar el despido), cara a evitar deslocalizaciones, de una medida de tal índole.
Por el contrario, entiendo que la clave en este caso está en una política inteligente de transferencia de tecnología, no en la reducción de costes del trabajo. En efecto, la implementación de instrumentos de transferencia tecnológica, tales como los contratos tecnológicos, los convenios de cooperación y de I+D, la compra/importación de bienes y equipos, la incorporación de capital humano (movilidad), las alianzas estratégicas (joint ventures), las licencias de patentes, los servicios cientifico-técnicos y la creación de empresas (spin-off y start-up), es el camino a seguir en este mundo globalizado en el que discurren nuestros días.
E) La quinta alternativa pasa por la potenciación de la autonomía colectiva, a través del diálogo social y la negociación colectiva básicamente, y su presencia en el escenario sociolaboral globalizado. Negociación colectiva que, en los niveles territoriales correspondientes (europeo, estatal, autonómico), con carácter sectorial preferentemente (pues el convenio de empresa, con todo su protagonismo contractual, adaptativo y flexible para las exigencias específicas de la empresa –sin duda lo tiene en orden a la productividad y a la eficiencia-, no representa por sí sólo, ni siquiera cuando es un convenio de empresa de grupo, una respuesta colectiva adecuada por parte de los trabajadores a los efectos de una economía globalizada), debe presentar una regulación que no fomente ni consienta la fragmentación, la dispersión y la desprotección de los intereses de los trabajadores como grupo social. Otro planteamiento podría abocar, aún más, a la devaluación social de los derechos de los trabajadores (vía atomización de la negociación y, por supuesto, vía individualización de las relaciones laborales –una suerte de retorno al oscurantismo insolidario del pacto ad hoc civilista-), esto es, a la conocida race to the bottom o tendencia gradual a la disminución de los estándares sociales. Ligado a ello, debe prohibirse en el nivel normativo la utilización de la deslocalización como amenaza en los procesos de negociación, o como presión para evitar la elección de representantes de los trabajadores.
F) La sexta alternativa es la potenciación de los contenidos del plan social en el seno del procedimiento de despido colectivo. Me refiero a la necesidad de dotar de efecto útil a la intervención de los trabajadores en el proceso negociador de dicho plan, con la incorporación de auténticos compromisos de recolocación de los trabajadores afectados, arropados a su vez por una serie de incentivos fijados, a la sazón, por las Administraciones competentes (bonificaciones de cotización y desgravaciones y subvenciones fiscales).



No hay comentarios:
Publicar un comentario